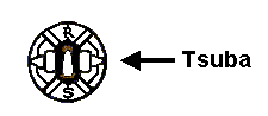Historia
Un Samurai era fácilmente reconocible en las calles por portar visiblemente dos espadas, una larga, la Katana (de 60 a 90 cm), usada en las luchas en locales amplios, y una menor, llamada Wakisashi (de 30 a 60 cm), para espacios cerrados (castillos, bosques). Daisho es el nombre dado a este conjunto, y representaba el status máximo de los Samuráis, simbolizando, por ser prerrogativa exclusiva de la clase, el orgullo del guerrero.
Había una tercer arma, el Tanto, una especie de puñal fino y con un sólo filo que se llevaba escondido y era usado sólo en caso de emergencia.
La historia de la Katana está ligada a la historia del Japón y al desarrollo de las técnicas de lucha. Su denominación cambia con el período histórico al que pertenecen:
1.Jokoto,desde el año 795
2. Koto (espadas antiguas) 795-1596
3. Shinto (espadas nuevas) 1596-1624
4. Gendaito (espadas contemporáneas) 1876-1953
1. Jokoto
Durante el período Jokoto (800 d.C.), las espadas usadas eran rectas, con filo simple (Chokuto) o doble (Ken) y pobremente templadas. No había un diseño patrón y eran atadas a la cintura por medio de cuerdas. Evidencias históricas sugieren que eran hechas por artesanos chinos y coreanos que trabajaban en Japón.
2. Koto
A partir del período Heian (794-1185), aparece el término Nipponto o Nihonto, que significa “espada japonesa” (Nippon=Japón, to=espada). Un cambio en el estilo de la lucha creó la necesidad de alterar el diseño. El eje de la guerra pasó a ser la caballería y las espadas, en consonancia, se tornaron largas y curvas, con una base más larga y fuerte y una punta muy fina. Las espadas de esta época son llamadas Tachi.
En este período, las inscripciones en las espadas solían tener motivos budistas, demostrando el fuerte lazo con la religión y la filosofía.
Por esta época fue creado característico método de forjar logrando una superficie extremadamente dura y un núcleo más blando.
El período Kamakura (1185-1333), con Japón bajo el dominio de la clase guerrera, fue considerado la época de oro de la espada japonesa. Muchas espadas consideradas tesoro nacional fueron producidas en este período.
La Katana (la clásica arma de los Samuráis) surgió en el período Muromachi (1333-1568). Con los feudos en guerra, los ejércitos crecían y los soldados a caballo se tornaban más raros y la fuerza principal venía de los soldados que combatían a pie. Variando su largo entre 60 y 90 cm y con una hoja de ancho uniforme, las katanas eran más fáciles de cargar y se las podía desenvainar más rápido.
3. Shinto
Período Edo. Comienza el gobierno de Tokugawa y, a pesar de que las armas de fuego ya forman parte del armamento de los ejércitos, las espadas siguen siendo producidas, y con un refinamiento y calidad superiores, con materia prima más accesible, gracias a la experiencia de los artesanos armeros que ahora viajaban con los ejércitos. Las espadas de este período son conocidas como espadas nuevas.
Esta fase fue corta pues, con la unificación interna del Japón, fue instituida una ley prohibiendo llevar espadas por parte de los Samuráis. Se sumó a esto la inflación y la caída en la calidad del acero producido, lo que hizo caer también la calidad de las espadas.
4. Gendaito
Las espadas hechas a partir de la era Meiji son llamadas espadas modernas o Gendaito. Se las fabricó, en su mayor parte, para los oficiales japoneses y para su uso en el ceremonial público.
A pesar de poseer la misma forma que una espada tradicional, no mantienen ciertas características que hacen de las espadas anteriores al período Meiji piezas artesanales inigualables y, además, las Gendaito se fabrican con acero industrial, no con el acero obtenido del modo tradicional.
Características Técnicas de una Espada Japonesa
A diferencia de Occidente, el alto grado de perfeccionamiento que alcanzaron las espadas durante el período feudal japonés provocó que la espada se convirtiera no en una mera arma, sino en toda una ciencia. Las espadas europeas o españolas apenas distinguían entre hoja, guarda y empuñadura, pero los espaderos japoneses desarrollaron un complejo proceso de fabricación que implicaba dar la misma importancia a cada uno de los puntos de que se componía la hoja.
La espada tradicional japonesa, tanto en la hoja como en su funda, responde a un completo vocabulario que pretende sintetizar todos y cada uno de los elementos de la misma. Esto sirve para un doble fin: ajustar la fabricación de la espada a una serie de técnicas artesanas que respeten esta antigua nomenclatura y proporcionar las claves para una identificación y autenticación de la espada.
LA HOJA DE LA ESPADA (NAKAGO)
Por todo ello, toda espada que se precie de ser de calidad exige el cumplimiento de una serie de trámites que requieren una descripción detallada de todos los rasgos y características de la hoja y su soporte. Se trata de un detallado examen denominado kantei y cuya ejecución se realiza conforme unas pautas recogidas en obras como “To-Ken Kantei Dokuhon” del maestro Nagayama Kokan. El proceso de kantei comprende una completa evaluación de la espada siguiendo una secuencia precisa sobre cada una de las partes de la misma:
“…Examina cada parte cuidadosamente en el siguiente orden: forma general de la espada (sugata), longitud (ha watari), curvatura (sori), el estrechamiento de la hoja desde la punta hasta la base (funbari), el estilo de la punta (kissaki), el tipo de contrafilo (mune), el grosor de la hoja (kasane), el modelado de la hoja (niku dori) y los tallados (horimono). Estos elementos normalmente reflejan los efectos del paso del tiempo sobre la espada”.
“……..Conforme los examinadores ganan experiencia, tienden a mostrar mayor interés en la superficie afilada (jigane), en el resto de la superficie de la hoja (jihada) y en el dibujo de la línea de templado (hamon), sin finalizar hasta observar la forma de nuevo. Si no se aprecia esto, no se puede esperar un profundo examen de la espada”.

“Para apreciar las superficies de la espada, tome la hoja frente a usted y sosténgala en posición horizontal por debajo de sus ojos. Observando la superficie afilada (jigane) y la no afilada (jihada) con una luz directa que proyecte el brillo sobre éstas, debería ser capaz de examinar ambas más fácilmente si sujeta la hoja con cualquier paño de seda (fukusa) o papel japonés de textura suave. Para examinar la línea de templado, acerque la hoja hacia la luz. Los principiantes suelen confundir el brillo propio del esmaltado final de la hoja (hadori) con dicha línea de templado. No resulta complicado visualizar la forma de la línea, sus marcas a lo largo de la hoja o las propiedades metálicas y cristalinas (los denominados katahari, que se agrupan entre nie, nioi, utsuri) cuando se refleja la luz en la posición citada”.
“No se puede examinar una hoja en puedas condiciones sin una iluminación apropiada. La mejor para observar el hamon es la procedente de una bombilla, ya que la luz fluorescente no resulta la más indicada para esta operación”.
“Cada hamon contiene una fascinante y gran variedad de señales, muestra fehacientemente los rasgos propios de su escuela, exhibiendo respectivamente las técnicas de su forjador y sus características propias. Durante esta fase advierta con cuidado la presencia del yakidashi (parte inicial del hamon que se encuentra con el final de la parte afilada de la hoja o ha machi) y de zonas desgastadas en el contrafilo (mune yaki).”
“Se dice que la forja de la zona templada de la punta de la hoja (boshi) es la parte más complicada en toda técnica, puesto que se asocia con el rostro de un ser humano. Se suele afirmar que es un reflejo del herrero que fabrica la espada, por lo que resulta adecuado sumarla al juicio general de la espada…….”
“……..La espiga de la hoja (nakago) es un punto también importante. La forma de su punta (nakago jiri), las marcas en forma de lima sobre su superficie (yasurime), el agujero de la espiga (mekugi ana) así como las tonalidades del óxido deben ser inspeccionadas minuciosamente si presentan alguna muesca o señal. Nunca pula o abrillante la espiga puesto que la misma nos puede proporcionar pistas para determinar la antigüedad de la espada”.
LA VAINA Y LA EMPUÑADURA (SAYA TO TSUKA)
La hoja constituye la parte más importante y respetada de la espada, lo que no quita que el resto no lo sea. Sin embargo, el soporte o funda de la misma también tiene importantes repercusiones: no sólo protege la espada, sino que también identifica a su portador y determina su posición social o relevancia militar. Es preciso por tanto hacer hincapié en algunos de sus elementos fundamentales:
En primer lugar, nos encontramos con la vaina de la espada (saya), que comienza en la punta (kojiri) termina con una boca donde se introduce la hoja (koiguchi). Para asegurar la vaina y permitir la colocación de la espada en el fajín del guerrero (obi) se utiliza un cordel de seda o algodón (sageo) que anudado de forma concreta (existen variaciones en función de la categoría o clan del bushi) cumple con dicha función. Al conjunto anudado y preparado para ser sujetado por el usuario se le denomina kurikata.
El nexo entre las diferentes partes del soporte de la hoja se encuentra la guarda (tsuba) que impide que el usuario pueda cortarse con la hoja al empuñar la espada. Para permitir un ajuste perfecto de la espada en la vaina y evitar que se salga de la misma se coloca una arandela o espaciador (seppa) actúa a modo de cierre.
Finalmente, el soporte de la espada consta de una empuñadura (tsuka) que separa la hoja de la espiga y que se recubre (same) hasta la culata o extremo (kashira) y proteger así la mano. La empuñadura tiene además un cuello (fuchi), así como un remache especial (mekugi) que permite la unión del agujero de la hoja (mekugi ana) con la empuñadura. Los restantes elementos forman parte de un conjunto de estricta función decorativa, entre los que figuran los ornamentos propios del clan, del espadero o del portador (menuki) y el trenzado característico de hilo o cuero a lo largo de la empuñadura (ito). Con el paso del tiempo, las espadas más modernas incluyeron nuevos elementos que no forman parte de la espada tradicional, como la colocación de una argolla en la culata (sarute) o en la boca de la vaina (obi-tori).
Partes del sable:
- OMOTE Para Tachi. Es el lado que mira hacia fuera desde la cadera, cuando está en la saya en su montura usual. Este lado esta marcado por la persona que ha fabricado el sable.
- URA Para Tachi. Lado que mira a la cadera.
- SASHI OMOTE (Katana): lado que mira hacia fuera.
- SASHI URA (Katana): lado que mira hacia la cadera.
- TACHI-MEI: El lado marcado.
- KATANA-MEI: El lado marcado.
Empuñadura:
- NAKAGO: Empuñadura de la hoja.
- NAKAGO KIRI: Final de la empuñadura.
- MEI: Forma en la empuñadura.
- YASURI MEI: Señas de identidad en la empuñadura.
- HITOE: Dorso de la empuñadura.
- MEKUGI ANA: Orificio en la empuñadura.
Punta:
- YOKOTE: Línea entre el plano del filo y de la punta.
- MITSUKADO: Punto donde el shinogi, yokore y ko shinogi se encuentran.
- KO SHINOGI: Línea del shinogi a través del área de la punta.
- KISSAKI: Área de la punta, del yokote al final.
TAMAÑOS DE KISSAKI
- Ko kissaki: pequeño,
- Chu kissaki: mediano,
- O kissaki: grande.
- FUKUSA: Parte que corta en el área de la punta.
- BOSHI: El Hamon del kissaki. Parte más dura de la punta. La curva que lleva al punto final.
Hoja:
- TSUBA MOTO: Tercio del filo que esta más cerca del tsuba.
- CHU O: Tercio medio del filo.
- MONO UCHI: Tercio del filo que está más cerca de la punta. Área de corte
- KATAHABA: Medida en la parte más gruesa de la hoja.
- MUNE: Parte de atrás de la hoja.
TIPOS DE MUNE:
- Mitsumune (3 superficies)
- Marumune (redondeada)
- Iorimune (2 superficies).
· SHINIGI JI: Area del filo cerca del final desde shinogi a mune.
· HI: Ranura en el shinigi ji.
· SHINOGI: Línea del filo entre shinogi ji y jigame. Punto más alto en la parte más ancha del filo.
· HIRAJI: Área del filo entre hamon y shinogi.
· JIGANE: Se refiere al material de acero. Jigane superficie del acero - Shingane centro del acero. Esto tiene diferentes contenidos de carbono. Su definición está controlada por la técnica de los forjadores. Puede ser de diferentes formas, diseños...
· HAMON HA: filo,
- MON: diseño. La forma o estilo de yakiba.
El pulidor puede mejorarla en ocasiones.
- HIRA: Cara del filo entre el shinogi y el Ha,
incluido hiraji y hamon.
· YAKIBA: Parte endurecida de la hoja cerca del filo.
· HABUCHI: Límite del Yakiba.
· HA: Borde del filo.
La funda:
- SAYA: Funda.
- SHIRASAYA: lit. "funda blanca", Una funda de madera de un solo color, usada solo para mantener la hoja.
- KOIGUCHI: Boca de la funda. Literalmente "Boca de la carpa". (pez)
- KURIGATA: Tirador para atar el sageo
- SHITODOME: Decoraciones en metal dentro del kurigata.
- SAGEO: Cuerda desde el saya (kurigata) al katana himo.
- KOJIRI: Decoración al final del saya, final del saya.
Accesorios del sable:
- TSUBA: Mango.
- KASHIRA: Accesorio al final del mango, final del mango.
- TSUBA MAKI: Estilo, diseño o método de la envoltura del mango.
- TSUBA ITO: El material usado para trenzar el mango. Cuero, seda...
- SAME: Piel del vientre de un tipo de raya (pez), sin embargo la palabra Same Significa tiburón, no pez raya.
- MENUKI: Elemento fijo decorativo del mango.
- MEKUGI: Pasador.
- MEKUGI ANA: Hueco para el pasador.
- FUCHI GANE: Accesorio entre el mango y la guardia.
- SEPPA: Espaciadores en ambas partes del tsuba.TSUBA: Protección del sable. Guardia.
- HABAKI: Accesorios entre el tsuba y el filo, cuña para koiguchi.
- KOGAI: Estilete.
- KOGATANA: ko = pequeño = hoja. Pequeño cuchillo llevado en un hueco de la saya.
- KODZUKA: ko = pequeño = mango. Mango del Kogatana.
ADVERTENCIA: Parte de este artículo constituye una traducción y adaptación del contenido de las páginas que se relacionan a continuación. Todos los derechos reservados para sus autores. Más información en:
En la era de la informática y de las fuerzas de destrucción masiva, parece insólito escribir acerca de las virtudes de un arma como el sable japonés (Katana), que tuvo su auge en plena Edad Media, y cuya tradición tan sólo sigue viva gracias al interés que suscita en un reducido número de personas, rara especie de objetores a la forma de vida actual.
Cada vez que sostenemos en nuestras manos un arma de estas características, revivimos por un instante escenas de otros tiempos, momentos de angustia y dolor, de sacrificio y valor, pero sobre todo de profunda espiritualidad, que escribieron las páginas más hermosas de la historia de un país cuyos símbolos sagrados adquieren una triple materialización (San Shu No Shin Ri):
El espejo (Amaterasu No Kami), símbolo del Sol, dios de la vida y representación del Emperador.
La joya (Marishiten), que hace referencia a la riqueza moral del Japón y a la nobleza espiritual de sus habitantes.
Y el sable, como imagen de rectitud, lealtad y disciplina moral.
Es curioso observar cómo esta espiritualidad ha rodeado al sable desde su propia concepción: el Kaji (To-Sho) forjador de sables, se sometía a una dura disciplina de ayuno y aislamiento, con objeto de purificar todas sus acciones y lograr de esa manera una obra sin igual en la que quedarían impresas las cualidades de su propio carácter. Existía por tanto, una cierta transmisión o comunión espiritual entre el artesano y su creación.
De esta forma, como en una mágica alquimia, el forjador evocaba los elementos sagrados, manipulándolos con sabiduría y erigiéndose como puente de unión entre los designios divinos y la materialidad de las formas... Sólo él entre el dragón de los Cielos y el tigre de la Tierra (Ten Chi Jin).
Era así como en el Aire puro de la montaña, el Kaji mezclaba en proporciones secretas la Tierra ferrginosa (Tamahagane), sometiéndola luego al Fuego purificador capaz de liberar la esencia del mineral más noble, para sumergirlo finalmente en el Agua que conformaría una estructura renovada. De la nada, del Vacío original (Ku), había nacido la hoja del sable capaz de liberar al guerrero espiritual (Bushi)
Cuando un proceso escapa a la mera repetición sistemática y requiere de la intervención del espíritu de quien lo realiza, entra por mérito propio en la clasificación de Arte. Cómo definir sino algo que se regía por normas tan poéticas como: "Calentar el acero hasta lograr el color de la luna en el cielo de junio" o bien: "Enfriar la hoja en el agua a la temperatura de un riachuelo en febrero".
Cada artesano se convertía así en experto de su propio método de fabricación, dando lugar a obras irrepetibles, con características perfectamente identificables, asociadas para siempre a su firma (Mei), normalmente escondida bajo la empuñadura del sable (Tsuka).
Los diferentes tipos de forja variaban desde los más sencillos, en los que una capa de acero endurecido se soldaba lateralmente a otra lámina de hierro (Suheya), pasando por sistemas de calidad media en los que el metal más duro envolvía la lámina más blanda desde abajo (Kobuse) o desde el lomo superior (Wariha), hasta llegar a las hojas de mayor calidad, forjadas combinando hierro y acero en múltiples capas que suministraban sus particulares características de elasticidad y dureza.
Esta doble pletina blanda-dura para laminación, recibía el nombre de Kataha. Después, la combinación de esas láminas se doblaba una y otra vez a golpe de martillo, forjando así hojas que, en un espesor reducido, incluían miles de laminillas originales. Cuando la hoja final se pulía, dejaba a la vista su configuración en capas, lo que permitía su catalogación como si se tratara de los anillos de un tronco recién cortado. Estas huellas laminares (Hada) tienen y una denominación concreta según su forma: recta (Masame), madera (Itame), curvada (Ayasugi) o celular (Mokume).
Una vez laminadas, las mejores hojas requerían ser endurecidas en las zonas del filo y de la punta; esto se lograba introduciendo mayor contenida de carbono en el acero a través de un proceso de calentamiento en el lecho de un horno de carbón. Cuando el porcentaje de carbono era lo suficientemente elevado, la hoja estaba lista para el temple.
Un buen sable necesitaba distintos grados de elasticidad y dureza en las diferentes zonas de la hoja, para evitar la fragilidad asociada en las áreas de corte o bloqueo. El problema a resolver era cómo dosificar adecuadamente el proceso de templado (elevadas temperaturas y enfriamientos bruscos) de manera que la gran dureza resultante se distribuyera correctamente. La solución se adoptaba en forma de recubrimiento arcilloso (Sabidoro), con un espesor muy pequeño en el filo y progresivamente mayor hacia el dorso de la hoja (Mune), que controlara los efectos de la temperatura durante los sucesivos temples. La consecuencia evidente en la hoja, era una línea perfectamente definida (Hamon) que ponía de manifiesto los diferentes grados de cristalización del acero.
Una posterior operación de pulido/rectificado permitía eliminar rugosidades superficiales y corregir angulaciones del filo en zonas especialmente delicadas, como la punta (Kisaki).
La última operación podía incluir la ejecución de grabados ornamentales con motivos alegóricos, como la "recta espada de la sabiduría" (símbolo del Kami Fudo Myo-O) o el nombre en sánscrito de la divinidad protectora elegida.
En ocasiones, la firma del artesano se encontraba acompañada por la de los asesores que certificaban así las pruebas realizadas con la con la hoja recién fabricada (Tameshigiri y Suemonogiri) antes de ser entregados a su destinatario.
El sable quedaba dispuesto, montado en principio de manera sencilla en una empuñadura de madera natural, sin adornos, a juego con la funda (Shirasaya), evidenciando así el gran valor de la hoja frente a cualquier tipo de ornamento externo.
Posteriormente tomaría la forma definitiva incorporando una guarda (Tsuba) en fundición de gran calidad artística, la empuñadura (Tsuka) forrada con piel de tiburón y seda trenzada, y una funda (Saya) en madera lacada.
Entre los artesanos más famosos de las diferentes eras podemos destacar:
Amakuni (701 D.C.)
Yasutsuna (806 D.C.)
Munechika (987 D.C.)
Norimune (1206 D.C.)
Yoshimitsu (1264 D.C.)
Masamune (1288 D.C.)
Muramasa (1322 D.C.)
Kanemitsu (1329 D.C.)
Masamune fue, sin lugar a dudas, el más genial de todos ellos; Muramasa vendría en segundo lugar, aunque todas sus hojas fueron consideradas como portadoras de desgracias para los dueños.
La denominación de los diferentes tipos de sables variaba en función de su forma y longitud; un resumen simplificado incluiría:
- O Dachi (Jin Tachi): longitud entre 130-160 cm.; se portaba a la espalda y su manejo requería una buena dosis de fuerza.
- Tachi: precursora de la Katana y de similar longitud: se portaba con filo hacia abajo.
- Katana: original del siglo XIV. Utilizada frecuentemente en combinación con otros sables más cortos. Se llevaba en la cintura, con el filo hacia arriba. Longitud 100-120 cm.
- Wakizashi (Kodachi) (Soto): longitud entre 60-70 cm.; hoja curva para ser manejada con una sola mano. Se solía llevar en la cintura, bajo el Katana.
- Tanto (Tanken): con guarda, de hoja recta o ligeramente curvada (30-35 cm.)
- Aikuchi: longitud 25-30 cm. Sin guarda. Típico en ceremonial Seppuku.
Otra manera de diferenciar las hojas, esta vez en función de su perfil, incluye la nomenclatura siguiente:
- Koshizori: curvatura clásica, cuyo centro se localiza cerca de la empuñadura.
- Toriizori: el punto central de curvatura coincide con el centro de la hoja Sakizori: el centro aquí se desplaza hacia la punta.
- Uchizori: curvatura muy poco pronunciada (ej: Tanto).
- Muzori: hoja de un solo filo, totalmente recta; típica de Ninja- To.
La cultura que se desarrolló alrededor del sable, alcanzó no sólo los aspectos meramente técnicos, sino los también espirituales, creando así modos de vida diferentes y propiciando la búsqueda del ser interior a través de la renuncia a uno mismo (Musha Shugyo).
Es así como detrás de los dos aspectos básicos del manejo de la Katana:
- Iai (sistema de desenfundado y corte instantáneo, anticipándose a la iniciativa del oponente), y
- Ken Jutsu (esgrima básica del sable; movimientos de ataque y bloqueo encaminados a contrarrestar la acción del adversario),
se encuentra todo un respaldo esotérico, cuya riqueza sobrepasa con diferencia los aspectos meramente mecánicos antes indicados.
Es la doble faceta presente, como en tantas otras ocasiones, en diferentes aspectos en la vida japonesa:
Mientras el lado Omote hace referencia a todo lo "visible" en el arte del sable, sus técnicas y movimientos, el lado Ura hace mención a la espiritualidad que ilumina en caminos (Do) del guerrero.
La asimilación del sable como ente completo (nuestro propio ser) permite identificar en él los dos aspectos básicos: material y espiritual, cuerpo y alma, funda y hoja. Del mismo modo, fue la tradición la que convirtió en forjadores de almas (que no de armas) a los que fueron artesanos del sable con demostradas cualidades morales.
Cuando practicamos los movimientos básicos con Katana debemos ser capaces de "ver a través de ellos". En el NUki Kuri Kata (forma de desenfundar) es necesario experimentar el sentimiento profundo que acompaña al contínuo ir y venir de nuestro sable.
Por ello se dice que en el hecho de extraer la Katana de la saya, hay algo más que un mero gesto defensivo... al descubrir la hoja destapamos también nuestra intimidad más profunda (kokoro). Es un acto de sinceridad completa, de búsqueda hacia el interior, de reconocimiento total del Ser que vive en nosotros mismos.
Al desenfundar su sable, el practicante coloca ante sí todos aquellos aspectos negativos que oscurecen su propio Yo, y en ese primer corte al vacío (Nuki Tsuke) trata de abatirlos, de purificarlos con la intención enfocada en un solo objetivo...Ha logrado así identificar a su verdadero Adversario y luchará contra él cada día, en cada movimiento, una y otra vez, hasta que ese combate interior, como de la alquimia de una forja, renazca el Ser Universal que coexiste en nosotros desde el principio de los tiempos.
Así poco a poco, vamos entrando en el sentimiento oculto de cada movimiento, logrando de esta manera un paralelismo ideal en el desarrollo de los dos aspectos básicos de nuestra naturaleza: el "Yo" (lectura japonesa de "Yang", principio activo del Taoísmo chino) más expresivo de nuestro cuerpo físico, unido al "In" (lectura japonesa de "Yin", principio pasivo del taoísmo) potenciador de nuestras cualidades espirituales.
En cada gesto, como en la propia vida, asumimos la grave responsabilidad en las consecuencias de nuestros actos.
En la realidad del Furi Kabute, por ejemplo, queda patente el dramatismo de una decisión que implica continuar hasta el movimiento final (Kiri Tsuke); elevamos el arma hacia el cielo, a la par que el espíritu, a través de nuestra mirada, sigue fijo en el suelo, en un intento de aunar las fuerzas celestes (Yo) con las fuerzas terrestres (In), pero conservando la entera capacidad decisoria del momento (Ten Chi Jin: "El hombre entre el cielo y la tierra").
Pero es quizá el espíritu de desapego Mushin (Mushotoku) lo que adquiere mayor presencia en todo momento. Es como si el propio sable intentara cortar todos esos hermosos lazos que nos unen a lo terrenal y que se convierten también en pesado lastre dentro de nuestro camino de ascensión hacia lo Eterno. Son tan fuertes que parece como si el movimiento enérgico de nuestros brazos y el filo de nuestro sable fueran incapaces de asestar ese "Kiri" definitivo... Es tan difícil encontrar la "vía del medio", que cada día iniciamos de nuevo el combate y soñamos salir vencedores de una batalla en la que al despertar nos veremos obligados, como tantas y tantas veces, a recoger los despojos de nuestra sinceridad.
Este es nuestro duelo cotidiano, en el que el feroz adversario se viste con nuestros propios ropajes, y se mira en el espejo de nuestro corazón. Así morimos y renacemos una y otra vez, tratando de ver en cada amanecer la Luz que no se apaga...
Documental sobre LA KATANA JAPONESA: National Geographic
Formato: AVI
Tamaño: 732 MB
Duración: 47:16
Idioma: Español [España]
Documental DETRAS DE LA ESPADA: National Geographic
Formato: AVI
Tamaño: 381 MB
Duración: 46:55
Idioma: Español [España]